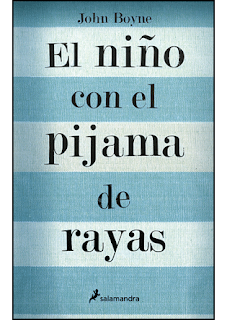-¡Oh, sí dijo el doctor Phineas Welch-. Puedo resucitar los espíritus de los muertos ilustres.
Estaba un poco bebido, pues de otro modo acaso no habría dicho eso. Desde luego, era perfectamente natural hallarse un poco achispado en la fiesta anual de Navidad.
Scott Robertson, el joven profesor auxiliar de inglés, ajustó sus espejuelos y miró a un lado y a otro para cerciorarse de que nadie los había oído.
-¿De veras, doctor Welch?
-Tal como le digo. Y no sólo el espíritu, sino también el cuerpo.
-No creo yo que eso sea posible- manifestó remilgadamente Robertson.
-¿Por qué no? Es una simple cuestión de transferencia temporal.
-¿Quiere usted decir de viaje en el tiempo? Pero es completamente... insólito.
-No para quien sepa hacerlo.
-Y bien, ¿cómo ha podido hacerlo usted, doctor Welch?
-¿Cree usted que voy a decírselo? -inquirió gravemente el físico.
Dejó vagar la mirada en derredor buscando otro trago, pero no halló ninguno.
-Hace poco resucité algunos muertos ilustres: Arquímedes, Newton, Galileo. ¡Pobres tipos!
-¿No les gustó el mundo de hoy? No puedo menos de pensar lo mucho que debe de haberles fascinado la ciencia moderna- opinó Robertson, que empezaba a cogerle gusto a la conversación.
-¡Oh, sí. Sí. No cabe duda. Especialmente Arquímedes. Al principio pensó que se volvería loco de alegría, luego de algunas explicaciones que le hice sobre la ciencia moderna en el poco griego que sé, pero no... no fue así... no...
-¿Qué era lo que no marchaba bien?
-Pues, ni más ni menos, el proceder de una cultura distinta. No podían acostumbrarse a nuestra forma de vida. Se sentían terriblemente solos y asustados. Tuve que devolverlos a sus respectivas épocas.
-¡Qué lástima!
-Sí. Grandes mentes, pero no flexibles. No universales. Así, pues, probé con Shakespeare.
-¡Qué!- gritó Robertson, a quien tocaba más de cerca este personaje.
-No grite, muchacho -observó Welch-. Es una falta de educación.
-¿Dijo usted que resucitó a Shakespeare?
-Eso dije y eso hice. Comprenda usted, precisaba de alguien con una mente universal; alguien cuyo hondo conocimiento del hombre le permitiera sentirse a gusto fuera de su propia época. Shakespeare era el personaje indicado. Por cierto que obtuve su firma, a modo de recuerdo...
-¿La tiene ahí?- dijo Robertson, con los ojos queriéndosele salir de las órbitas.
-Aquí mismo.
Welch hurgó en los bolsillos de su chaleco.
-Ah, aquí la tengo- dijo al fin.
Tendió al profesor auxiliar una tarjeta de cartulina en cuyo anverso decía: L. Klein e Hijos Ferretería al por mayor. En el reverso podía leerse en sinuosa caligrafía: Willm Shakesper.
Una repentina curiosidad se apoderó de Robertson:
-¿Qué aspecto tenía?- preguntó.
-No se parece a sus retratos. Calvo y con un feo bigote. Hablaba con un deje como el de la gente del campo. Desde luego, me esmeré todo cuanto pude para hacer que le gustase nuestra época. Le dije que a sus obras de teatro las teníamos en la más alta estima y que seguíamos representándolas aún. Es más, le dije que pensábamos que eran las más grandes piezas literarias del idioma inglés, acaso las más grandes escritas en cualquier idioma.
-Muy bien; muy bien -dijo Robertson, anonadado.
-Le dije que se había escrito innumerables volúmenes críticos sobre sus obras.
Naturalmente deseó ver alguno, y le traje uno que cogí de la biblioteca.
-¿Y cuál fue el resultado?
-Oh, se quedó maravillado. Desde luego, tuvo dificultades con el inglés actual y con los hechos históricos acaecidos de 1600 a esta parte, pero lo ayudé a comprender una cosa y la otra en todo lo que estuvo a mi alcance. Pobre tipo. Creo que jamás esperó que pudiera merecer aquellos ditirambos, y no cesaba de decir: "¡Alabado sea Dios! ¡Qué de cosas han parido las palabras en cinco siglos! ¡Qué homérica inundación puede dar de sí un paño mojado!". -No. No diría eso. William Shakespeare no diría eso.
-¿Por qué no? Escribía sus piezas con tanta rapidez como podía. Dijo que tenía que hacerlo así para poder cumplir con el plazo que le fijaban. Compuso Hamlet en menos de seis meses. El argumento databa de varios siglos atrás. El no hizo más que pulirlo.
-Eso es todo lo que se le hace a un espejo telescópico. Sólo se le pule- dijo con indignación el profesor auxiliar de inglés.
El físico no le hizo caso. Reparó en un cóctel intacto sobre la barra a unos pasos de él y se lo apropió.
-Yo le hice saber al bardo inmortal que hasta dábamos cursos universitarios sobre Shakespeare. -Yo doy uno.
-Lo sé. Lo inscribí en su curso nocturno. Jamás vi a un hombre tan ávido por descubrir lo que la posteridad pensaba de él como lo estaba el pobre Will. Se afanó mucho por averiguarlo en todos sus pormenores.
-¿Así que usted inscribió a William Shakespeare en mi curso?- farfulló Robertson.
Incluso como fantasía alcohólica, aquello lo dejaba sin aliento. ¿Pero era en efecto una fantasía alcohólica? Comenzaba a recordar a un hombre calvo, de raro, de singular léxico.
-No bajo su nombre verdadero, desde luego -dijo el doctor Welch-. No importa lo que hubo de soportar. Fue un error de mi parte haberío inscrito; eso es todo. ¡Un gran error! ¡Pobre tipo!
Miraba el cóctel con la frente humillada, con ligeros meneos de cabeza.
-¿Por qué fue un error de su parte? ¿Qué sucedió? -Tuve que enviarlo de nuevo al 1600- rugió con indignación Welch-. ¿Cuánta humillación cree usted que puede soportar un hombre?
-¿Pero de qué humillación habla usted?
El doctor Welch vació de un trago la copa de cóctel.
-¡Usted, amigo mío, cometió la imperdonable estupidez de suspenderlo!